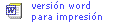 |
Año: 2, Septiembre 1960 No. 13
Función social de la propiedad
Por el Lic. FAUSTINO BALLVE
En nuestros tiempos de crisis del sentido crítico, es creencia general que a propiedad nació y fue considerada en un principio con un carácter radicalmente individual e ilimitado y que, a través de los tiempos y especialmente en el último siglo, se ha ido descubriendo e imponiendo su carácter y función social.
Nada más inexacto a la luz de los hechos y de los textos de los pensadores, como lo demuestran irrebatiblemente Guillermo Wundt en el capítulo 4o. de la segunda parte del tomo VIII de su monumental PSICOLOGIA DE LOS PUEBLOS, a la luz de los datos de la historia, de la arqueología y del estudio de los pueblos primitivos de la actualidad y Paul Momberg en su introducción a la colección de textos sobre la propiedad que constituye el volumen de la colección TEXTOS ESCOGIDOS PARA EL ESTUDIO DE LA ECONOMIA POLITICA publicada por él mismo y por Carlos Diehl y editada por la casa Braun de Karlsruhe.
Del concienzudo estudio de Wundt resulta, en efecto, que no se registra en la prehistoria ni en la historia una evolución del carácter de la propiedad en ningún sentido; que en cada momento los grupos humanos han tratado a la propiedad desde puntos de vista mas o menos individualistas o socialistas, según las condiciones económicas a que han estado sometidos y que frecuentemente un mismo grupo humano ha pasado repetidas veces de un sistema de propiedad predominantemente social a otro de carácter predominantemente individual y viceversa.
Así, por ejemplo, en las migraciones y las conquistas, el grupo migratorio o conquistador considera propiedad común la tierra nuevamente ocupada para irle dando, a través del tiempo, un carácter cada vez más individual; pero, al verse obligado a una nueva migración o conquista, considera la tierra que nuevamente adquiere, como propiedad común para individualizarla de nuevo y así sucesivamente.
En todo caso, apenas nos da la historia un solo ejemplo de propiedad absolutamente individual ni absolutamente social. El carácter de la propiedad ha sido siempre mixto, con predominio individual o social según las circunstancias. Parece mentira que, a pesar de los hechos probados documentalmente y de las protestas de los estudios, prevalezca aun hoy el doble mito de la propiedad radicalmente individual e ilimitada de los romanos y de la propiedad socializada de las tribus germánicas. Como recientemente ha demostrado con ejemplos el señor Licenciado Guillermo Floris Margadant en su artículo ELPRETENDIDO ABSOLUTISMO DE LA PROPIEDAD PRIVADA, publicado en FORO DE MEXICO de Septiembre de 1954 difícilmente podría encontrarse un país en el cual la propiedad privada estuviera sometida a mayores restricciones que en Roma. Por otra parte, el derecho penal de los antiguo germanos consideraba la violación de la propiedad ajena como delito privado ante el cual el perjudicado o su tribu podían reaccionar con la violencia o con la composición pecuniaria, lo cual prueba que no consideraban que la propiedad tuviera mucho que ver con el llamado hoy interés social. (Véase también Mommsen, HISTORIA ROMANA y von Liszt, TRATADO DE DERECHO PENAL ALEMAN).
Por lo que respecta a la doctrina, son interesantes las dos constataciones siguientes: ninguna de las doctrinas justificativas de la propiedad desde los antiguos griegos hasta nuestros días (derecho natural, teoría de la ocupación, teoría del trabajo, teoría de la naturaleza y teoría de la legitimidad), sostiene su carácter absoluto e ilimitado y. acaso con la sola excepción del anarquista Kropotkin, ninguna de las escuelas socialistas, comunistas o anarquistas, se abstiene de reconocer en un aspecto u otro la propiedad privada. Es curioso el siguiente párrafo de Proudhon: La propiedad no puede desaparecer nunca en cuanto su fundamento y su contenido derivan de la persona humana. Como estímulo constante para el trabajo, como el factor en cuya ausencia el trabajo decaería y moriría, la propiedad debe estar anclada en los corazones de los hombres. Actualmente la única negación de la propiedad que subsiste es la de los medios de producción, postulada por Lassalle en su famoso libro SISTEMA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS y popularizada por Carlos Marx.
También es curioso observar que el remoquete de moda en nuestros tiempos, la función social de la propiedad, no es empleado por ningún escritor socialista, comunista o anarquista. Este Mediterráneo lo descubrieron escritores de tipo más bien conservador como el filósofo nacionalista Fichte, autor de El Estado Comercial Cerrado, el eminente jurisconsulto Ihering, los economistas Schmoller y Wagner y algunos sociólogos como Cumplowicz y Schüffle. Y le llamó Mediterráneo porque la función social de la propiedad ha estado siempre incita en su naturaleza como la del individuo lo ha estado en la naturaleza humana.
* * *
Con ello llegamos al corazón de nuestro tema. Todas las doctrinas justificativas de la propiedad se inspiran más o menos en el postulado fundamental de que sin ella no puede existir ni desenvolverse la personalidad humana. Esta necesita para materializar sus iniciativas, de bienes materiales de los que sólo puede disponer si son suyos. Santo Tomás de Aquino, a quien han copiado muchos otros autores, aún de carácter radicalmente heterodoxo, la justifica también por estos tres motivos prácticos: 19Porque el individuo cuida mejor lo que le es propio que lo que pertenece a todos o a muchos. 29Porque los negocios humanos se desenvuelven más ordenadamente si se deja a cada individuo el cuidado de lo que es suyo. 39Porque el respeto a la propiedad de cada uno es la mejor garantía de la paz.
Por otra parte, como hace notar Momberg, este derecho de propiedad, en la doctrina de sus más entusiastas defensores, se condiciona siempre a que el propietario haga buen uso de lo suyo. Ahora bien: hacer buen uso de lo suyo equivale a no destruirlo ni perjudicarlo y sobre todo a no emplearlo en perjuicio de los demás. Y, en efecto, si la propiedad no es otra cosa que el complemento de la personalidad y el medio indispensable para que ella pueda desenvolverse en la comunidad humana, su ley es la misma de la conducta que, en términos cristianos se expresa en la frase no quieras para los demás lo que no quieras para ti y en términos filosóficos en el postulado kantiano obra de tal modo que tu conducta pueda convertirse en ley universal. El ser humano es al mismo tiempo libre y social: independiente y dependiente: ha de desenvolver libremente su personalidad, ya que de otro modo no es hombre sino esclavo; pero es incapaz de bastarse a sí mismo: necesita de sus semejantes y consiguientemente de ellos depende. No puede pues, cada hombre obrar unilateralmente tomando solamente de los demás y no dándoles nada. Ha de dar si quiere recibir. He ahí como la sociedad es la síntesis de la libertad y de la solidaridad.
Más, las pretensiones de los portavoces actuales de la doctrina de la función social de la propiedad no se detiene aquí y en este punto nace la controversia ante la cual hemos de adoptar posición. La función social de la propiedad es un envoltorio dentro del cual se quieren pasar otras cosas de contrabando. Ya en 1879, Adolfo Santer publicaba en la editorial Fischer de Jena su libro LA PROPIEDAD EN SU TRASCENDENCIA SOCIAL en el cual, después de dar por indiscutible el derecho de propiedad y reconocer que, desde la revolución industrial, el desarrollo de la producción había beneficiario a todos, observaba que sin embargo, se estaban concentrando demasiadas riquezas en manos de pocos que vivían en la abundancia, mientras la mayoría aún habiendo mejorado lo que hoy llamamos su nivel de vida, vivía todavía en la miseria. La propiedad privada, tal como funcionaba en la moderna vida económica, no cumplía pues su función social y por ello se comprendía que hubiesen nacido corrientes de opinión encaminadas a encerrar este desmandado uso de la propiedad en límites más estrechos. Samter abrió así el camino a esas pretensiones que, como decía antes, se han introducido de contrabando y que en términos de nuestro lenguaje se expresan de este modo: 1.EI mecanismo libre del mercado no basta para compeIer a la propiedad a cumplir su función social porque permite el enriquecimiento de unos en perjuicio de los demás. 2.Por ello el Estado debe intervenir limitando o controlando el uso de la propiedad privada en aras de su función social y en bien de la justicia distributiva. Estas son las dos tesis que hemos de examinar.
* * *
Hemos dicho que los hombres son interdependientes en la satisfacción de sus necesidades. En régimen de libertad y de propiedad privada, esta interdependencia se desarrolla en el mercado y mediante el mecanismo de los precios. Quien necesita algo va al mercado a buscarlo, ofreciendo otra cosa o servicio en cambio y, directamente o por el intercambio del dinero, trueca lo que necesita menos, por lo que necesita más con quien está en situación inversa, de modo que cada uno de los contiiatantes obtienen del otro una ventaja. Estas ventajas se compensan produciendo la equivalencia objetiva en el cambio. Nadie da una cosa o servicio por otros que para él valgan menos y el que fija demasiado precio por lo que ofrece, no encuentra comprador.
De ahí nacen dos consecuencias: primera que siendo las necesidades humanas ilimitadas, cada cual procura ofrecer en el mercado lo más posible para obtener también más en cambio, lo cual, dada la reciprocidad de las transacciones, da por resultado la satisfacción creciente de las necesidades para todos; y segunda, que nadie se lucra a costa del otro, ya que para obtener de él lo que pretende, le ha de dar una satisfacción recíproca. No hay que olvidar que, en el mercado, todo el mundo es a la vez comprador y vendedor. Aún en la economía monetaria, el que compra un pan por un peso, vende este peso al panadero quien compra el peso a cambio de vender el pan. Esta compra-venta mutua se hace porque al cliente le interesa más el pan y al panadero le interesa más el peso: cada uno saca pues, en su apreciación personal, más de lo que da: en realidad las dos prestaciones son equivalentes. El precio es justo porque ninguna de las partes se lucra a costa de la otra. Pero además los precios se ajustan automáticamente y continuamente por el simple mecanismo de la oferta y la demanda. Si la producción del pan se abarata y este abunda, ya no encuentra el panadero quien le dé un peso por un pan, sino menos. Si, al contrario, el dinero aumenta y se devalúa, nadie encuentra un panadero que le dé un pan por un peso. No puede imaginarse mejor medio de hacer prevalecer en todo momento una justa distribución de la riqueza que consiste precisamente en que nadie explote a nadie, como tampoco puede imaginarse mejor medio de aumentar la producción de bienes y servicios que el acicate del mercado en donde, si alguien quiere hoy más que ayer, ha de ofrecer también más en proporción. En el mercado es pues donde la propiedad cumple mejor su función social de medio para la satisfacción creciente y justa de las necesidades de la colectividad.
Y, sin embargo, . se dice en régimen de propiedad y cíe mercado hay ricos y pobres. Se calla que también los ha habido en todos los regímenes históricos de intervención estatal en la propiedad y los hay hoy en los países comunistas. Veamos pues, por qué los hay y qué hacen los ricos con su propiedad y a quienes aprovecha ésta.
En régimen de propiedad, trabajo y mercado libres y prescindiendo de las ventajas obtenidas por la violencia o por la influencia política se enriquecen los que consiguen, gracias a su inteligencia y a su esfuerzo colocar más bienes y servicios en el mercado, lo cual sólo pueden aumentando mejorando y abaratando dichos bienes y servicios a fin de que sean codiciados y puedan ser vendidos a unos precios que los compradores consideran ventajosos para sí mismos, ya que de otro modo no comprarían. Los que, por ignorancia o pereza, no son capaces de producir y ofrecer cosas y servicios tan abundantes, tan buenos y tan baratos como aquellos no encuentran ventaja en el mercado y, por consiguientes no aumentan su riqueza o pierden la que la herencia o la suerte les deparó. Es decir: se enriquece el que enriquece a los demás; el que no, se queda o se vuelve pobre.
Ahora bien, ser rico quiere decir tener más bienes de los necesarios para subvenir a las necesidades corrientes. El que tiene este exceso de bienes puede hacer una de estas dos cosas: consumirlos para su propio regalo o hacerlos producir. Si hace lo primero pierde estos bienes en beneficio de los que le han suministrado las satisfacciones suplementarias que ha deseado, o sea, de los que se dedican a producir bienes y servicios para el público. No ha considerado la función social de la propiedad; ha pensado sólo en su placer egoísta y lo ha pagado con la pobreza. Si hace lo segundo, acrecienta su propiedad con sus ganancias, pero a cambio de acrecentar también la satisfacción de las necesidades y satisfacciones ajenas, es decir: a cambio de haber hecho cumplir a su propiedad la función social. En definitiva, la propiedad va a quienes saben hacerle cumplir su función social y en la medida en que saben hacerle cumplir su función social y también en la medida en que saben y se esfuerzan por ello. Los incapaces, los perezosos, los manirrotos, se quedan o se vuelven pobres.
* * *
Creemos haber demostrado que la propiedad cumple máximamente su función social en el régimen de libertad y de competencia en el mercado, en el doble sentido de acrecentar la riqueza de la colectividad y distribuirla justamente. Sin embargo, se insiste en lo contrario arguyendo que el sistema de propiedad libre no ha conseguido suprimir las grandes desigualdades humanas ni la miseria y que por ello hay que limitar su uso por vía jurídica a fin de que, dentro del régimen de propiedad privada y sin caer en el comunismo, todos los miembros de la colectividad tengan lo necesario para una vida decorosa y reine pues la justicia social. A esto hay que observar lo siguiente:
1.A pesar de los enormes progresos técnicos, la humanidad todavía no ha conseguido producir lo bastante para que, repartido por igual entre todos sus habitantes, puedan estos subvenir a sus necesidades en un nivel superior al de la minoría y no digamos ya el nivel de la vida que hace deseable el estado de cultura a que hemos llegado. Por esto decía el economista Charles Gide, que Adam Smith, no debería haber titulado su famoso libro LA RIQUEZA DE LAS NACIONES sino LA POBREZA DE LAS NACIONES. Así, el producto bruto de los Estados Unidos, el país más rico del mundo, fue en 1955 de 397,000 millones de dólares. Deducidos los impuestos, depreciaciones y reinversiones que se llevan aproximadamente la mitad, quedan 193 que, repartido por igual entre sus 160 millones de habitantes, dan algo más de 1,000 dólares por habitante lo que no cubre allí un nivel de vida decoroso. En México y en el mismo año, el producto bruto fue de 84,000 millones de pesos o sea, deducidas las mismas partidas, 42,000 millones que dan una cuota de 1,400 pesos anuales para cada uno de sus 30 millones de habitantes.
2.Por lo que respecta a la distribución del ingreso nacional o sea, del producto bruto menos depreciaciones e impuestos sobre los beneficios de las empresas y sin descontar todavía las reinversiones y los impuestos sobre los preceptos individuales, la estadística de la Reserva Federal de los EE. UU. nos dice que en 1953, el 70% iba a sueldos y salarios, el 20% a profesionistas y artesanos y sólo el 10% a intereses y dividendos. De este 10% y de lo que pudieran ahorrar los asalariados, profesionistas y artesanos habría que cubrir, ante todo, su impuesto sobre la renta y después las reinversiories para acrecentar los elementos productores del país al ritmo del aumento de la población y, a ser posible, por encima de él, y estas inversiones fueron, en 1955 de 31,000 millones, casi el 10% del producto bruto o el 20% del ingreso distribuible.
Por otra parte, la estadística comparada de los últimos 15 años acusa un aumento constante de la participación de los sueldos y salarios y una disminución constante de la de las rentas e intereses en el total del ingreso nacional, de modo que, mientras los primeros ascendieron del 63 al 70% de dicho ingreso, los segundo bajaron de el 4.4 al 3% y el interés de cerca del 6 a menos del 2%.
Finalmente, según cálculos de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de los Estados Unidos publicados por el año de 1952, el promedio del ingreso de los preceptores (no de los habitantes) por cualquier concepto, era de 1,381 dólares anuales sin descontar impuestos: el ingreso medio líquido de los preceptores que estaban por encima de aquel promedio, pagados los impuestos, era de 3,267 dólares y el de los que estaban por bajo del promedio, de 1,124 dólares.
Ahora bien, si se hubiese repartido entre este sector más modesto de preceptores todo el ingreso líquido de los privilegiados, les hubiera tocado a cada uno 150 dólares, es decir: habrían disfrutado de un aumento de ingreso de alrededor del 14% dejando sin ingreso alguno a aquellos y consiguientemente dejando al país sin posibilidades de inversión, ya que un cabeza de familia con 1,274 dólares anuales escasamente cubría sus necesidades de consumo.
Esto en los Estados Unidos, el país más rico y más desarrollado del mundo y en una época de prosperidad única en el lugar y en el tiempo. Qué diremos en México, con un ingreso medio anual por habitante de menos del 10% del americano y con una tasa de inversión pública y privada de más del 15% del producto bruto nacional (la mitad más que en los Estados Unidos) que aún resulta insuficiente para el desarrollo del país?
Lo expuesto hasta ahora nos encamina ya hacia nuestras conclusiones.
La distribución del ingreso nacional en el régimen de relativa libertad que prevalece todavía en los llamados países libres, acusa estadísticamente desigualdades que sugieren la idea de una política redistributiva o de lo que hoy se llama justicia social. Hay un grupo de ciudadanos que perciben el ingreso medio que, como hemos visto, ni siquiera en los Estados Unidos, permite un nivel de vida acorde con las exigencias físicas y espirituales que impone nuestro grado de civilización. Debajo de él hay otro grupo que ni siquiera percibe este ingreso medio y por encima de ambos un grupo más pequeño que percibe ingresos que llegan a veces a cifras impresionantes. Nada más justo a primera vista que pedir que, con el exceso de ingresos de estos últimos, se cubra la penuria de los otros. Hemos visto sin embargo que ni siquiera la expropiación total del ingreso de los privilegiados bastaría a producir una mejora sensible de la situación de sus conciudadanos, porque la totalidad del producto nacional, aún en el país más rico del mundo, no basta para proporcionar a la totalidad de la población una vida decente. Para ello habría que doblar cuando menos, en los Estados Unidos, el producto nacional. El ex candidato demócrata Adlai Stevenson ha declarado recientemente que no se puede tener una vida decorosa en su país con menos de dos mil dólares anuales por habitante: el doble del ingreso medio de 1955.
Ahora bien: es hoy ya una verdad incontrovertible que la cuantía del producto de un país está en relación casi matemática con los elementos de producción de la maquinaria, herramienta y además en proporción al número de hombres que producen, tanto mayor es el producto nacional: de ahí la diferencia del nivel de vida en los Estados Unidos y en los demás países industriales por este orden: Inglaterra, Suiza, Países Escandinavos, Alemania, Francia, etc., hasta el país más pobre, La India.
Los países son en este aspecto como los individuos: si consumen no prosperan, si ahorran podrán consumir más mañana, habiendo invertido el ahorro en la producción. Si los Estados Unidos no hubieran invertido en 1955 en elementos de producción 31,000 millones de dólares, cada americano hubiera podido consumir cerca de 200 dólares más (que no es por cierto gran cosa); pero, con un crecimiento de la población de 3 millones de habitantes al año, en 1956 ya hubieran podido consumir menos y así sucesivamente hasta llegar al nivel de la India. Si quieren vivir mejor mañana han de invertir hoy, sustrayendo del consumo no solo lo necesario para conservar sus elementos de producción a su nivel actual ni tampoco el ritmo del crecimiento de la población, sino un poco más y cuanto mayor sea este más, tanto mayor será el ascenso de su nivel de vida. Esto lo dice con mayor razón de los países subdesarrollados el economista inglés W. A. Lewis (LA PLANEACION ECONOMICA, Breviario No. 62 del Fondo de Cultura Económica), partidario de la redistribución en los países desarrollados. Según él, la población de un país subdesarrollado tiene tres posibilidades: quedarse como está, desarrollarse con la ayuda extranjera con el peligro del coloniaje o hacer grandes sacrificios temporales para progresar, como sucede por ejemplo, en Yugoeslavia, naturalmente que no se hizo de un modo voluntario, sino por imposición del gobierno comunista.
Es imposible pues, ni siquiera en los Estados Unidos mejorar el nivel de vida general por medio de la redistribución, porque no hay bastante para redistribuir. El nivel de vida sólo puede mejorarse con el aumento de la producción y ya hemos visto que este aumento lleva también consigo una mejor distribución, creciendo la parte del producto que va al trabajo y decreciendo proporcionalmente la que va al capital, fenómeno que también el citado economista Lewis ha constatado en Inglaterra.
¿Podría acelerase este proceso, impulsarse, la justicia social y hacerse más efectiva la función social de la propiedad sustituyendo el mecanismo automático de la libre competencia en la propiedad privada mediante la acción del Estado? En el sistema de propiedad y competencia libres, la reinversión se hace a través de los sectores de la población con ingresos superiores a sus necesidades. Cubiertas estas, aún cuando sea en mayor medida que en el resto de la población, diferencia insignificante para los fines redistributivos, lo que les queda lo invierten en las empresas productivas, ya que de otro modo no les rendiría y sería como si no lo tuviesen. Esta inversión les produce generalmente beneficios, pero, como hemos expuesto ya, por cada dólar de estos beneficios que ellos obtienen, van 9 dólares al resto de la población.
Imaginemos que el Estado toma de estos privilegios la parte que considera excesiva de sus ganancias, cosa que ya está haciendo en todas partes pues en los Estados Unidos, según el cálculo de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas a que nos hemos referido, el ingreso medio de los perceptores que estaban por encima del promedio, era en 1949 de 4,091 dólares y, pagando el impuesto, quedaba reducido a 3,267 y el de los potentados (1% de la población) era de 11,563 dólares y quedaba reducido por el impuesto a 7,901 y según la tarifa actual, los ingresos mayores de un millón de dólares actuales, pagan un impuesto del 91%. ¿Qué hará el Estado con estos ingresos expropiados? El problema que se le presenta es de una tremenda responsabilidad, porque tal expropiación equivale a suprimir la inversión privada de la cual dependía el mejoramiento económico del país. Hasta ahora, todo este dinero que el Estado va a expropiar, iba a la inversión y, sin embargo, no conseguía aún acabar con la miseria. Si el Estado lo dedica en todo o en parte a favorecer a las clases humildes (cosa que ya está haciendo pues las clases trabajadoras reciben, encima de sus salarios, servicios sociales en asistencia médica, retiros e indemnizaciones de muerte o desocupación que casi equivalen a él, lo que les pone en un nivel de vida superior al profesionista y al artesano independientes), detiene el desarrollo económico del país y lo encamina hacia la decadencia. Si lo dedica a la inversión, no ha cambiado nada, salvo la limitación de la libertad individual y la menor eficiencia que tradicionalmente tienen las inversiones del Estado. El pueblo en general experimenta por ello una pérdida en el doble sentido material y moral.
Pero aún hay otra desventaja. En el sistema de la inversión libre, ésta se dirige al Consumidor que es la totalidad del pueblo. El particular que tiene dinero lo invierte en producir cosas o servicios que el consumidor apetece; en caso contrario fracasa y pierde su dinero.
El Estado, que no conoce ganancias ni pérdidas, invierte en empresas de fantasía, generalmente no reproductivas y por ello despreciadas de la iniciativa individual, y no pocas veces en favorecer intereses de los amigos políticos o de los asociados de los gobernantes. La corrupción de la que con tanto acierto hablaba Lord Acton, es una enfermedad que, en mayor o menor grado, afecta a todos los gobiernos y los escándalos de esta clase que continuamente se reflejan en la prensa norteamericana, no permiten que la olvidemos.
* * *
Creemos haber demostrado plenamente que la propiedad cumple mejor su función social en tanto sea manejada por los particulares y no tenga más ley que la ley invisible, pero férrea y justa del mercado a la cual nadie puede escapar como se escapa fácilmente a las leyes del Estado.
Cierto que en régimen de propiedad privada y de libre iniciativa no nos hemos podido librar hasta ahora de la plaga social de la miseria a la que no puede ser insensible ningún hombre de bien. Pero esta miseria la contemplamos igualmente, y en forma mucho más pavorosa, en los países con propiedad socializada, como en la Rusia actual que ya lleva 40 años de comunismo. La miseria proviene de la insuficiencia de la producción y de la necesidad de invertir para conservarla e incrementarla y de esta terrible realidad no hay otra escapatoria que trabajar, ahorrar e invertir. En los últimos cien años la economía libre ha traído al mundo un progreso que ha mejorado enormemente la vida de las clases humildes en más del 100% en Francia, en más del 500% en los Estados Unidos. La comparación entre el mejoramiento del nivel de vida en este país y en Rusia en los últimos 40 años es impresionante. Como ha dicho un prominente norteamericano, los progresos de la técnica y el incentivo de la inversión prometen acabar, antes de finalizar el presente siglo, con el alucinante aspecto de la miseria en el mundo y las generaciones venideras hablarán de nuestra miseria como algo mitológico, como de la guerra de Troya.
Con esto terminamos este estudio antes de formular nuestras conclusiones. Lo dedicamos a los hombres de empresa para tranquilizar sus conciencias intranquilas que por el mito de la maldad de la propiedad privada es tan deletéreo que ha llegado a afectar los espíritus de muchos empresarios que no se han dado cuenta del servicio eminente que están prestando a sus semejantes al producir a ritmo creciente bienes y servicios para todos y han llegado a avergonzarse de la riqueza que tienen, haciéndose la fatal ilusión de que la poseen y explotan en beneficio propio y en detrimento del bien ajeno, cuando en realidad no hacen otra cosa que administrar y fomentar el bien común, al paso que muchos de los que se ostentan como sus paladines, al predicar e imponer medidas utópicas, están dañando este bien común, aún cuando no siempre dañen sus propios intereses.
Los datos y consideraciones precedentes nos llevan a las siguientes conclusiones:
I.No ha existido jamás en el mundo el hecho ni la doctrina de la propiedad individual ilimitada. La propiedad ha estado siempre sujeta a limitaciones en aras del interés social.
IILa función social de la propiedad ha estado siempre implícita en la doctrina y la legislación sobre la misma. De ella no hablan los teóricos del socialismo, del comunismo ni del anarquismo. Ha sido lanzada a la circulación por teóricos predominantemente conservadores con el propósito de apaciguar a los utopistas y eventualmente de justificar la omnipotencia gubernamental.
III.Si la función social de la propiedad consiste en beneficiar justa y crecientemente a todos, el sistema mejor para cumplirla es el de propiedad privada en régimen del mercado libre, porque en él es imposible el parasitismo, nadie obtiene nada sino a cambio de un equivalente y el que quiera obtener más ha de dar más.
IVLa incautación por el Estado de las llamadas ganancias excesivas impide el crecimiento de la inversión privada y consiguientemente de la producción y de la abundancia. La inversión de dichas ganancias por el Estado es menos eficiente que la privada y se presta a la corrupción. La distribución de ellas entre las llamadas clases necesitadas, además de frenar el aumento de la producción por la falta de inversiones, se presta al favoritismo y disgrega la solidaridad nacional.
V.-A pesar del enorme progreso logrado, gracias a la propiedad y la iniciativa privada, desde la revolución industrial y particularmente en los últimos cien años, que ha tenido por consecuencia un notable aumento del nivel de vida de la humanidad civilizada, ésta no ha conseguido aún producir lo necesario para superar la miseria. El ingreso nacional del país más rico del mundo no basta todavía para que, repartido por igual entre todos sus habitantes, puedan ellos subvenir a las necesidades del hombre culto. Sólo del incremento de las inversiones en medios de producción y del progreso de la técnica puede esperarse, en un futuro relativamente próximo, el fin de la pesadilla de la miseria humana.
VI.Estas conclusiones son puramente económicas y no excluyen los casos de anormalidad individual (incapacidades, enfermedades, golpes del Destino) o de emergencia social (guerras, epidemias, etc.), en las cuales puede y debe jugar la solidaridad privada y pública inspiradas por al fraternidad humana.
A lo que se oponen es al paternalismo que convierta a todos los ciudadanos en menores de edad sujetos a la tutela pública y suprime su sentido de la personalidad humana, de la iniciativa y de la responsabilidad.