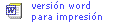 |
Año: 12, Enero 1970 No. 214
Tres Falacias Intencionalistas
Por Rigoberto Juárez-Paz, Ph. D.
Quien se refiere a una falacia tiene en mente un error de razonamiento. En mi particular caso, deseo referirme a ciertos tipos de error que creo encontrar en el ámbito del pensamiento moral contemporáneo. Les he llamado «intencionalistas» porque se originan en (a) la función que se le asigna a las intenciones de nuestras acciones en la determinación de nuestros deberes u obligaciones morales (nuestro deber es tener intenciones morales valiosas y no realizar acciones que lo sean); (b) la función que se le asigna a las intenciones en la estimación de la conducta. (Es más valioso tener buenas intenciones que realizar acciones); y (c) la función que se le asigna a las intenciones en el cálculo de los resultados de nuestras acciones (Quien tiene buenas intenciones necesariamente logra los resultados que sus acciones persiguen).
El hecho de que los errores en cuestión no son atribuibles a ninguna persona determinada y no podrían ser atribuidos a una colectividad personificada; y el hecho de que los errores que señalo conciernen a creencias que, como muchas otras creencias, requieren del análisis filosófico para que se pueda tomar cabal conciencia de ellas, estos dos hechos, digo, favorecen el juicio de que no hay tales errores y que lo que aquí presento sólo son productos de mi fantasía. Si así fuera de lo cual, naturalmente, tendría que persuadírseme, la verdad de los asuntos que trato brillaría tanto más por el contraste con el error, y puesto que tal vez no hay otra cosa que más profundamente influya en la vida de los hombres y los pueblos que el concepto que tengan del deber, mis errores tendrían muy buen empleo.
II
Examino ahora cada una de las tres falacias:
a) Nuestro deber es tener intenciones moralmente valiosas y no realizar acciones que lo sean. ¿Por qué estimo que esto es un error? Porque en realidad no puede ser nuestro deber tener intenciones. Nuestro deber es siempre deber de hacer algo, y tener intenciones, buenas o malas, es un hacer sólo en un sentido que en absoluto carece de significación práctica. Pero es preciso señalar de inmediato que, si bien es un error pensar que nuestro deber es tener intenciones y no realizar acciones de ciertas clases, el error es natural porque descansa sobre el reconocimiento de una verdad de mucha importancia para el análisis filosófico de la conducta humana. Si reflexionamos sobre lo que es nuestro deber en una situación determinada podremos ver que nuestro deber sólo consiste en esforzarnos por realizar la acción que consideramos obligatoria, esto es, en ponernos a cumplir nuestra obligación. Si una persona considera su deber ayudar a sus padres, por ejemplo, esa persona no está moralmente obligada a que ellos reciban la ayuda. Está obligada a buscar trabajo, a ahorrar y, en general, a poner todos los recursos de que dispone para que ellos reciban la ayuda, pero no está obligada a que la reciban.
La razón de que así sea la encontramos, en parte, en que lo que se considera moralmente obligatorio es aquello que si no se hace, merece la censura moral. ¿Sería moralmente censurable el hijo que trabajó durante años para que su padre pudiera tener una casa en el campo al jubilarse, pero que no pudo entregarle la casa porque murió antes de que la terminara? La respuesta es evidente. Él cumplió con su deber aun cuando su padre nunca llegó a habitar la casa. También encontramos apoyo para la idea de que nuestro deber es esforzarnos por realizar las acciones que consideramos obligatorias y no el realizarlas, en la convicción más o menos generalizada de que nadie está obligado a hacer más de lo que puede. Esta idea, traducida al lenguaje de la teoría moral, significa: el deber hacer implica el poder hacer, sentencia que encarna la teoría del deber moral que estoy presentando, ya que significa que sólo estamos moralmente obligados a hacer aquello que está en nuestras posibilidades realizar.
El filósofo inglés Sir David Ross, partiendo de ideas diferentes, ha formulado esta misma teoría del deber moral:
« ...En este punto fácilmente nos equivocamos porque es usual que describamos nuestros deberes como deberes de hacer cosas tales como pagar deudas, aliviar el sufrimiento de los demás, etc., donde las frases que usamos parecen referirse simplemente al logro de ciertos resultados. Pero, al ponernos a reflexionar, vemos que frases como «pagar deudas» incluyen referencia a dos cosas que, si bien son diferentes, están relacionadas una actividad que consiste en ponerse a pagar la deuda y la recepción del dinero por parte de nuestro acreedor que normalmente resulta. De estas dos cosas, sólo la primera es en realidad una actividad nuestra, y sólo ella puede ser lo que es obligatorio... »1
He afirmado que la primera falacia intencionalista, o la creencia de que nuestro deber es tener buenas intenciones y no realizar ciertas acciones, descansa sobre el correcto reconocimiento de que nuestro deber no es producir ciertos resultados, sino esforzarnos por producirlos.
¿Cómo es, pues, que el reconocimiento de una importante verdad conduce a un error de no menor importancia? Mi idea es ésta: todos sabemos que nuestros actos están sujetos a la contingencia característica de todo lo que sucede en el universo. Todos sabemos, para referirme al tema que nos ocupa, que no hay una relación de necesidad entre lo que deseamos hacer y lo que de hecho hacemos. La historia de los sueños no realizados es mucho más larga y bella que la de los realizados. Ahora bien, quien parte de la correcta idea de que su deber no es producir ciertos resultados y observa, con igual corrección, que la bondad moral de sus acciones depende de la calidad de sus intenciones, fácilmente cae en la creencia de que su deber es simplemente tener buenas intenciones o buenos deseos, especialmente si ha crecido en un ambiente que, como el nuestro, no se caracteriza por su insistencia en el cumplimiento del deber y en el cual, por lo contrario, tienen privanza la laxitud y la indolencia.
¿Qué evidencia puede presentarse para respaldar el aserto de que esta falacia intencionalista no es una ficción, al menos en nuestro medio? De todos es conocida la frecuencia con que nos excusamos por el incumplimiento de nuestros deberes, jurando que teníamos la mejor intención de cumplirlos. Y todos sabemos que no es menos frecuente replicar «basta con la intención» cuando alguien se excusa ante nosotros, un fenómeno que ya he estudiado en otro sitio2. Por consiguiente, si nos excusamos protestando tener buenas intenciones y gustosamente aceptamos las excusas de los demás por la misma razón, ¿no es razonable pensar que hacemos tanto lo uno como lo otro porque tener buenas intenciones es lo que en realidad consideramos el deber de todos? Si a esto se agrega la generalizada tolerancia del incumplimiento del deber y la deprimente indiferencia ante su cumplimiento que encontramos por doquiera, creo que se fortalece un tanto nuestra hipótesis.
III
(b) Es moralmente más valioso tener buenas intenciones que realizar acciones. Esta proposición es falaz, en primer término, porque es una consecuencia directa de la primera falacia intencionalista, ya que, si la primera proposición es falaz, necesariamente lo será su consecuencia lógica. Si pensamos que nuestro deber es tener buenas intenciones y no actuar, de ahí se sigue que es moralmente más valioso tener buenas intenciones que actuar, pues es moralmente más valioso «hacer» lo que es nuestro deber que lo que no es nuestro deber hacer. La proposición es falaz, en segundo término, porque, puesto que el pensamiento moral es eminentemente práctico, es en su relación con la acción que encuentra su razón de ser. El pensamiento moral que no se traduce en acción es estéril y vacío. De tal forma que valorar la intención por encima de la acción equivale a negar la naturaleza práctica del pensamiento moral.
c) Quien tiene buenas intenciones necesariamente logra los resultados que sus acciones persiguen es la tercera falacia intencionalista. Esta proposición choca con el sentido común y repele a quienes no comparten el artículo de fe que expresa. Para mostrar el ámbito en que esta falacia se manifiesta, examino la proposición «el fin justifica los medios», una proposición que es contraria a nuestro sentido moral ordinario.
«El fin justifica los medios» es, cuando menos, susceptible de dos interpretaciones. Puede referirse al hecho de que, en nuestro afán por realizar lo que consideramos valioso, estimamos que nuestros esfuerzos merecen la pena a la vista del valor de lo que tratamos de lograr. Las privaciones de hoy serán compensadas por los beneficios que cosecharemos mañana; los desvelos de un día nos permitirán dormir mejor otro día. Es decir, «el fin justifica los medios» puede referirse al hecho de que el logro de lo que estimamos valioso requiere algún tipo de sacrificio de nuestra parte. Pero de esta interpretación, que es inocua y verdadera, puede pasarse a creer que «el fin justifica los medios» en el sentido de que «hay un fin que justifica todos los medios», una proposición moralmente perniciosa y falsa.
¿Qué es lo que ha sucedido? Desde el punto de vista de la lógica, una proposición que en la primera interpretación es una proposición universal («todos los fines justifican un medio u otro») se ha transformado en una proposición particular («hay al menos un fin que justifica todos los medios») esto es, hay un fin supremo ante el cual todo lo demás tiene valor sólo en la medida que sirve de instrumento para el logro de ese fin y estamos moralmente autorizados para ponerlo a su servicio.
¿Cuál es el mecanismo del paso de una a la otra interpretación? Mi idea es que quien se enfrenta a la vida poseído por la creencia de que, si el fin que se propone es moralmente admirable, ese fin necesariamente se realizará al descubrir que (cualquiera que sea el valor moral de su propósito o intención), no hay una relación de necesidad entre lo que se propone realizar y lo que de hecho puede realizar, en vez de abandonar la creencia de que la pureza de su ideal garantiza el éxito, esa misma fe lo hace echar mano de cualquier medio a su alcance y sentirse moralmente autorizado para hacerlo.
Por consiguiente, el paso de la proposición «todos los fines justifican un medio u otro» a la proposición «hay al menos un fin que justifica todos los medios» es un paso lógica y moralmente equivocado. El aspecto lógico del error consiste, como ya hemos visto, en interpretar una proposición universal como si fuera una proposición particular. El aspecto moral del error no creo que requiera señalamiento, pues supongo que a todos nos es evidente la ceguera moral que encarna. En fin de cuentas, es a través de la creencia errada de que las acciones bien intencionadas necesariamente producen los resultados que persiguen o, lo que en este contexto significa lo mismo, es a través de la tercera falacia intencionalista que se llega a creer que «hay un fin que justifica todos los medios» o simplemente que «el fin justifica los medios», que es como esta idea aparece en la conciencia prefilosófica.
Esta tercera falacia intencionalista contribuye de manera decisiva al surgimiento de un tipo beligerante de entusiasmo moral que es esencialmente trágico. La pasión por la realización de un valor estimado supremo de suyo admirable y ejemplar ciega al hombre para todos los demás valores de tal forma que, donde podríamos esperar el advenimiento de un santo, a menudo nos encontramos con un monstruo moralmente ungido. Por otra parte, el tomar conciencia de la tercera falacia permite comprender, desde el punto de vista moral, uno de los fenómenos más sorprendentes de nuestro tiempo, cual es la especie de no muy santa alianza que existe en diversas partes del mundo entre religiosos y revolucionarios.
IV
Tiene interés señalar que el desarrollo histórico de la ideología capitalista encuentra su punto de partida en una especie de antifalacia intencionalista. El célebre escocés Adam Smith, en La riqueza de las naciones escribió un párrafo que hace ya muchos años es famoso:
«Como cada individuo se esfuerza lo más que puede para emplear su capital tanto en provecho de su actividad doméstica como para que el producto de esa actividad sea el mayor posible, cada individuo necesariamente trabaja para que el ingreso anual de la sociedad sea lo más grande posible. En general, en verdad, no es su intención promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y, cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, sólo piensa en su propia ganancia; pero en éste como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no formaba parte de su intención. Ni es siempre peor para la sociedad que no forme parte de ella. Al perseguir su propio interés, frecuentemente promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que cuando es realmente su intención promoverlo. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir sólo el interés público».3
Haciendo a un lado tanto el aspecto meramente económico de su pensamiento como el argumento teológico que asoma con «la mano invisible», encontramos que, según Adam Smith, la búsqueda del propio bienestar conduce al bienestar de los demás, suponiendo, desde luego, un orden legal y libertad económica. Es decir, acciones cuyas intenciones son moralmente indiferentes (la búsqueda del propio bienestar, si bien no es necesariamente condenable, tampoco es moralmente admirable) de hecho tienen resultados benéficos y son, por consiguiente, moralmente aceptables. En cambio, acciones cuyas intenciones son moralmente admirables, como lo es el deseo de servir sólo el interés público, a menudo producen resultados maléficos.
El texto citado fue publicado en 1776. Todavía no habían aparecido ni la Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant (1785), ni Los principios de la moral y la legislación de Bentham (1789). La primera obra encarna la teoría según la cual el valor moral de una acción es independiente de sus resultados y ha de buscarse en la calidad de la voluntad que la origina. La segunda obra encarna la teoría utilitarista según la cual debemos determinar la corrección moral de una acción en términos de su probable contribución a la mayor felicidad del mayor número posible; es decir, en total dependencia de sus resultados.
En el texto de Smith está forcejeando por salir a luz una especie de utilitarismo ético que en esa época encontraba fuerte oposición (y que en nuestro tiempo todavía la encuentra) en la concepción del valor moral de una acción que se inspira en la moral cristiana. En el párrafo citado palpita la pregunta: ¿Por qué han de ser condenadas moralmente acciones que, como las de los capitalistas, resultan en beneficios para la sociedad por el solo hecho de que su motivación no es moralmente admirable? Y también palpitan estas otras: ¿Por qué han de ser alabadas moralmente acciones cuyas intenciones son buenas, pero cuyos resultados perjudican a la sociedad? ¿No es evidente que, desde el punto de vista social, las acciones son buenas o malas, correctas o incorrectas, según sean sus consecuencias, cualquiera que hayan sido las intenciones?
Deseo concluir con la observación de que el intencionalismo que he tratado de describir constituye un serio obstáculo para el progreso de los pueblos. Su vigencia fomenta el fanatismo en un extremo y en el otro, la irresponsabilidad, tanto en la vida pública como en la privada.
1 Sir David Ross, The Foundations of Ethics, Oxford University Press, p. 317.
2 Rigoberto Juárez-Paz, El carácter social de la vida humana.
3 Adam Smlth, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económica 1958, p. 400.