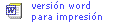 |
Año: 15, Agosto 1973 No. 299
La paradoja económica entre Latinoamérica y Norteamérica
Eudocio Ravines
Han prosperado en América Latina la teoría y la práctica de las expropiaciones, de las nacionalizaciones, de la expulsión de los capitales extranjeros, con la finalidad de conquistar, por este medio, la independencia nacional amenazada, de reivindicar la soberanía y de afirmar el sentido y la trascendencia de la liberación nacional.
Tal política fue drásticamente aplicada en Cuba primero y luego, en el Perú, en Bolivia, en Chile. Y hemos presenciado la paradoja de quienes incitaron y aplaudieron esta política fueron los izquierdistas, progresistas y «liberals» norteamericanos.
El difunto Bob Kennedy, en la gira que realizó a través de América del Sur cuando se encontraba en el cénit de su popularidad dictó conferencias de prensa en diversas capitales en las que incitó franca y enérgicamente a expropiar los capitales extranjeros, pero principalmente los de su propio país, los Estados Unidos.
Los «cabeza de huevo» de Harvard, a cuya cabeza se hallan instalados los intelectuales Arthur Shlessinger, John Kenneth Galbraith, el incandescente progresista multimillonario, heredero de la General Motors y asimismo quien fuera candidato del Partido Demócrata George McGovern, exhortan a los latinoamericanos a desplegar esta política «jingoísta» y a acentuarla contra los inversionistas norteamericanos.
Celebran esta política como patriótica, reivindicadora de la soberanía y reconquistadora de la independencia. No les importa la situación de pobreza para los pueblos y de mendicidad para los gobiernos que tal política se deriva. Es como si consideraran que la pobreza, el estancamiento industrial, la crisis económica, pudiesen determinar alguna forma de independencia.
La paradoja resulta escandalosa, si comprobamos que los mismos que alientan esta política en América Latina, la respetan y le rinden tributo de silencio en Estados Unidos. No dicen una palabra contra la invasión avasalladora de capitales que afluyen para invertirse en banca, industrias, comercio norteamericanos.
Estadísticas oficiales, que acaban de aparecer en la gran prensa del norte, revelan que las inversiones extranjeras en los Estados Unidos, han sobrepasado la gigantesca cifra de los 14 mil 500 millones de dólares. Esto, en cualquiera economía, significa peso, influencia y capacidad de determinación.
Sólo en Carolina del Sur hay inversiones alemanas que superan a las que Alemania Federal haya realizado en cualquiera nación del mundo. La firma suiza Nestlé ha invertido centenas de millones en fábricas de leche, chocolates, café instantáneo y en viñedos y vinos en California. La Nipon Miniature Bearing acaba de inaugurar una gran fábrica cerca de Los Angeles, que producirá dos millones de cojinetes en lo que falta del año.
Las mayores inversiones son las inglesas que ascienden a 4 mil 100 millones de dólares. Sigue el Canadá con 3 mil 100 millones; luego Holanda con 2, 200 millones de dólares y Suiza con mil 500 millones.
Hay 13 mil 500 millones invertidos en fábricas; 22 mil millones en la Bolsa, en acciones; 8 mil millones de dólares en bonos; 5 mil millones, en bienes raíces.
Ni en Washington, ni en el Departamento de Estado, menos aún en los sectores izquierdistas, hay la menor inquietud por esta penetración torrentosa de capitales extranjeros. Resulta así, paradójicamente, que lo que es malo para América Latina, resulta magnífico para los Estados Unidos.
Hay cuatro razones fundamentales que hacen de Estados Unidos un campo de gravitación del capital extranjero.
La primera, es que ni la legislación, ni el gobierno, ni la Corte Suprema, se oponen en forma alguna a las grandes inversiones extranjeras en Estados Unidos. El extranjero está sometido a las mismas leyes que el nativo y se considera al dinero como desprovisto de nacionalidad.
La segunda razón es la urgente necesidad que europeos y japoneses tienen de emplear las masas de dólares acumuladas y las que, el cambiarlos a tipo bancario, les erogarían gruesas pérdidas.
La tercera razón es que el mercado norteamericano es considerado como el más seguro del mundo. El capital invertido allí no está expuesto a revisiones, expropiaciones ni ataques, como sucede en América Latina.
La cuarta razón es que en Estados Unidos el inversionista encuentra un mercado de consumo gigantesco con una capacidad adquisitiva inagotable. En América Latina la exiguidad de los mercados de consumo cierra la perspectiva para cualquier expansión digna de tal nombre.
Ante este fenómeno, ningún izquierdista se alarma, ningún progresista hace escándalo; la receta que recomiendan con tanta devoción a los latinoamericanos, la eliminan drásticamente en Estados Unidos. Los izquierdistas, no obstante, tienen que saber que la verdadera independencia de un individuo o de una nación no reside en decretos, proclamas ni banderas de trapo, sino en la riqueza que el país es capaz de usufructuar, en la capacidad de producción, en sus niveles de productividad, lo que le garantiza altos niveles de vida para el pueblo, elevado poder adquisitivo, lo que se traduce en independencia verdadera, no sólo de la nación sino de cada uno de sus ciudadanos.
La Incompatibilidad del Socialismo y el Capitalismo
N.D. Tomado del libro «DOCUMENTO G» por Joaquín Reig, editado por el CEES.
Clara y definida es la frontera que separa el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción (economía de mercado, capitalismo) de aquel otro bajo el cual es el estado quien controla el destino que a los factores de producción en definitiva haya de darse (socialismo, comunismo, planificación). Ambos órdenes admiten precisa y exacta definición. No pueden confundirse, no cabe combinarlos ni entremezclarlos; no es posible gradual evolución que del uno conduzca al otro; resultan mutuamente contradictorios. Unos mismos factores de producción, en efecto, o son pública o son privadamente poseídos. El que dentro de cierta economía determinados elementos productivos sean propiedad pública, mientras otros pertenecen a los particulares, no arguye la existencia de mixto sistema, en parte socialista y en parte capitalista . Tal economía es de mercado, siempre y cuando el sector público no se desgaje del privado para llevar una vida separada y autónoma. (En tal caso nos hallaríamos ante dos organizaciones una capitalista y otra socialista coexistiendo paralelamente). Porque lo cierto es que las empresas públicas, allí donde hay mercado y empresarios libres, lo mismo que los países socialistas que comercian con las naciones capitalistas sobre esto último volveremos operan bajo la égida del mercado. Hállanse aquéllas y éstos sujetos a las leyes del mercado y pueden, consecuentemente, apelar al cálculo económico.
No es posible, contrariamente a lo que Schumpeter y otros neosocialistas quisieran, diluir en el socialismo unas gotas de capitalismo para dar a aquel eficiencia económica. Tales propuestas constituyen verdaderas paradojas. Sus autores vehementemente desean, de un lado, suprimir la propiedad privada de los medios de producción, anular el mercado y acabar con los precios y con la libre competencia; y, sin embargo, al tiempo, quisieran que las gentes actuasen como si tales odiadas instituciones pervivieran. Pretenden que los hombres jueguen al mercado como los niños juegan a guerras, a trenes o a colegios. No advierten la diferencia que existe entre los juegos infantiles y la realidad que pretenden imitar.
Ese obsesivo afán que a los teóricos socialistas últimamente ha entrado, por demostrar que su sistema en modo alguno exige suprimir la competencia ni los precios de mercado, constituye expreso (o tácito) reconocimiento de cuán fundado es el diagnóstico y cuán irrefutable la implacable crítica que, contra las doctrinas socialistas formulan los economistas. La fulminante y arrolladora difusión de ese teorema según el cual es imposible el cálculo económico bajo un régimen socialista carece de precedente en la historia del pensamiento humano. Los socialistas reconocen la aplastante derrota que en lo científico han sufrido. Ya no se atreven a decir que el socialismo es incomparablemente superior al capitalismo precisamente porque acaba con el mercado, con los precios y con la competencia. Quisieran, por el contrario, ahora, hacernos creer que tales instituciones podrían pervivir bajo el orden socialista. Esfuérzanse por arbitrar un socialismo con precios y con competencia .