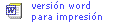 |
Año: 15, Septiembre 1973 No. 302
Moneda e Integración
MONEDA Y DIVISION DEL TRABAJO
Tomado de Orientación Económica, Editorial del No. 36.
La existencia del dinero, esto es, la existencia de un medio de pago de aceptación general, es un requisito indispensable para la integración de la economía y, por lo tanto, para aumentar, a través de la división del trabajo, el producto y el bienestar de las comunidades humanas. Cualquier texto elemental explica que el agricultor puede, por ejemplo, especializarse en la producción de arroz, trigo o de maíz, porque cambia el producto de su esfuerzo por dinero en el mercado y con ese dinero obtiene los bienes que han sido producidos por los demás y que requiere para la satisfacción de sus necesidades. Gracias a ese medio de pago común, todos producen para todos y cada uno se especializa en aquello en que es comparativamente más eficiente. Todos venden por dinero en el mercado lo que son capaces de producir mejor; y todos adquieren en el mercado, con ese dinero, la parte de la producción de los demás que mejor responde a sus preferencias personales.
Si desapareciera la moneda, ese proceso se interrumpiría bruscamente. El cambio multilateral de bienes y servicios se sustituiría por el trueque o cambio bilateral. El productor de arroz sólo podría comprar un par de zapatos cuando el fabricante de zapatos necesitase arroz y cuando lo necesitase, además, en una cantidad equivalente al valor de los zapatos que desea. El médico sólo podría adquirir leche o cerveza en la medida en que el productor de leche o de cerveza requiriesen sus servicios profesionales. Es posible que adquiriese mucha cerveza, aunque no le hiciera falta alguna, y no adquiriese un solo litro de leche, a pesar de requerirla con urgencia, porque el productor de cerveza y no el de leche es el que reclama sus servicios. Es probable y aun inevitable que en tales condiciones el médico resolviera dedicar una parte de sus energías a la producción de leche o impusiera esa obligación al cliente más urgido de su atención profesional. La última expresión de ese mundo desorbitado por el trueque es la que resume la visión humorística del panadero, que pide al agente de tránsito, en pago de su mercancía, tres toques del silbato reglamentario.
Es evidente que estos ejemplos sólo son imaginables en el mundo del absurdo. Lo que ocurre en el mundo real es que el régimen de trueque corresponde históricamente a las características de una sociedad con un volumen muy reducido de transacciones y, por ende, con una escasa división del trabajo. Sólo puede existir entre familias, grupos o unidades económicas relativamente aisladas y autosuficientes. Tal sociedad es obviamente mucho menos productiva y, por lo tanto, mucho más pobre de o que podría ser en un régimen donde operasen, merced al dinero, la división del trabajo y el mercado multilateral.
MONEDA Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
Es, en tal virtud, sorprendente que esos principios elementales se olviden cuando se trata de relaciones económicas internacionales, esto es, cuando esas mismas relaciones económicas se presentan entre hombres y unidades económicas que trabajan en el territorio de distintos países. La integración económica de las regiones o de los países requiere, por idénticas razones, un orden monetario y un instrumento de pago común. A falta de ese instrumento, el comercio multilateral entre los pueblos será también sustituido por el trueque y el comercio bilateral. Se asemejará, en mayor o menor medida, a ese juego de desatinos que acabamos de describir. Con la diferencia de que aquí por la propia complejidad de un proceso cuya significación es difícil de percibir, los despropósitos pueden pervivir y multiplicarse ad infinitum. Los miembros del país «A» no producirán y exportarán al mercado exterior los bienes en los cuales sean comparativamente más eficientes y no adquirirán los bienes que más necesitan, ni los adquirirán de aquellos que los producen mejor y a precios menores. Producirán y exportarán determinados bienes porque son los que pueden cambiar con el país «B» o con el país «C» e importarán y consumirán bienes predeterminados porque son los que el país «B» o el país «C» pueden ofrecer a cambio de los suyos. El consumo y el empleo de los recursos productivos no estarán guiados por la mayor o menor eficacia de los productores o por la mejor o peor satisfacción de las necesidades de la población, sino por accidentales necesidades de trueque, impuestas las más de las veces por presiones de grupos e intereses y por convenios políticos gubernamentales. El comercio bilateral desintegra así las relaciones económicas entre los pueblos. Crea un universo rígido e improductivo donde el comercio internacional es el resultado de laboriosas negociaciones, donde el volumen de las transacciones se reduce ostensiblemente, y donde la cuantía y composición de las exportaciones e importaciones deja de tener relación con la eficacia productiva de cada país y con el racional aprovechamiento de sus recursos.
Eso es lo que ocurrió parcialmente en el mundo occidental en la década de los 30, en la cual, por obra de una serie de acuerdos comerciales bilaterales y de controles cambiarios y comerciales, se desarticuló el comercio y el orden monetario internacional. El comercio mundial se redujo en esos años casi en dos terceras partes. Ascendía a 36 mil millones de dólares en 1929 y disminuyó a 12 ó 13 mil millones en 1935 y 1936. El mundo vivió en esa época un doloroso proceso de empobrecimiento general. Lo mismo sucede hoy en los países del mundo socialista, donde, por la propia naturaleza del sistema el orden monetario del mercado competitivo ha sido sustituido por las negociaciones e imposiciones políticas de comités gubernamentales. Así se explica, por ejemplo, que el comercio internacional total de los países socialistas alcance sólo al 10 por ciento del comercio mundial y sea incluso sensiblemente inferior casi la mitad al comercio internacional de los países subdesarrollados.
ORDEN MONETARIO E INTEGRACION
El orden monetario internacional puede lograrse en principio mediante la adopción de una moneda única común. Tal es hoy la aspiración de los países del Mercado Común Europeo. Sin embargo, en un mundo de Estados soberanos ese resultado se logra de ordinario a través de un sistema monetario que asegure la libre convertibilidad y la sustancial estabilidad de las monedas de los diversos países. Tal fue el caso del patrón oro clásico, en el cual las monedas se cambiaban libremente por su peso en oro y existía, por lo tanto, a través del oro, una única moneda internacional. Tal es el caso también de un régimen de monedas convertibles, ya sea con paridades fijas, en cuyo caso se reproduce en cierto modo el esquema tradicional del patrón oro, o ya sea con cambios fluctuantes, que se ajusten libremente a los datos variables del mercado.
Por más que el hecho se olvide o se diluya tras discursos de políticos bien intencionados o tras minuciosas e inoperantes negociaciones internacionales, es irrealizable e ilusoria una integración económica sin ese orden monetario común. Es imposible una verdadera integración entre países cuyos regímenes monetarios están dislocados por la inflación, la asignación administrativa de divisas y el control estatal del cambio y del comercio exterior.
La idea en cuestión ha sido reiteradamente expuesta. Jacques Rueff, el eminente economista que forjó la política de estabilización y recuperación de la economía francesa, decía, con referencia al Mercado Común Europeo, que «la integración se hará con la moneda o no se hará». Karl Blessing, el hombre que dirigía el Banco Central de Alemania Occidental, afirmaba que para lograr la integración era necesario restaurar la estabilidad monetaria que había prevalecido antes de la primera guerra mundial. El Mercado Común Europeo ha podido progresar porque los supuestos monetarios indispensables fueron previamente logrados a través de medidas que aseguraron, en grado suficiente, la estabilidad y la convertibilidad de las monedas de los países de la Comunidad. Ha soportado en los últimos tiempos devaluaciones y revaluaciones menores, que han implicado en el fondo el reajuste del tipo de cambio de algunas monedas hacia su valor real, pero hubiera sucumbido irremediablemente ante procesos inflaccionistas violentos y desordenados.
EL CASO DE AMERICA LATINA
En contraposición con esa realidad, las economías de los países de América del Sur han sufrido inflaciones, devaluaciones y controles monetarios que no tienen parangón con lo que ha ocurrido, en tiempos de paz, en ninguna región del universo. En el curso de las dos últimas décadas, el valor del dólar se ha multiplicado unas tres veces en el Perú, unas seis veces en Colombia, unas cien en Argentina, más de cien en Brasil y más de doscientas veces en Chile. Por otra parte, los controles cambiamos, en lugar de atenuarse, se han intensificado recientemente en Chile y en Perú en forma tal que, a la luz de los regímenes políticos-económicos de los países expresados, pueden ser posiblemente irreversibles.
Con referencia específica al mundo latinoamericano, ha escrito reciente y expresivamente el Profesor Peltzer: «Estructurar un sistema de integración regional sobre la base de economías parcialmente desintegradas por el proceso de inflación, es algo así como si un ingeniero construyera una casa estáticamente bien calculada, sobre un terreno pantanoso sin las fundaciones adecuadas. Para llegar a una integración, no hay otro camino que integrar, y la integración, como la caridad en el axioma inglés, «begins at home», empieza en la propia casa, con la estabilización monetaria».
El paso previo de cualquier integración latinoamericana ya sea en la esfera del Mercado Común Centroamericano o de la ALALC, ya sea en el campo de los países andinos, o ya sea en cualquier otro esquema de mayor o menor amplitud es, por lo tanto, el establecimiento de un orden monetario común. Exige, en consecuencia, que los países que se pretenden integrar adopten las medidas necesarias para eliminar los procesos violentos de inflación, para remover los controles cambiarlos rígidos y para asegurar, en consecuencia, la convertibilidad y estabilidad de las monedas respectivas.
No se trata solamente de que tales medidas sean deseables o convenientes. Lo son sin duda desde cualquier punto de vista. Se trata de que constituyen un requisito sine qua non de la integración. A falta de ellas, sólo podrá realizarse, por más que se desee o se pregone lo contrario, un simulacro, o un remedo de integración.
Nadie duda, por lo demás, que sin ellas puedan tener lugar una serie de transacciones comerciales y puedan formalizarse convenios intergubernamentales en que se truequen mercancías específicas. Pero esas transacciones y trueques, por mucho que se presenten ante el público con el ropaje atractivo de la integración y por mucho que beneficien a las empresas concretas que produzcan esas mercancías, han de ser de escasa significación y han de constituir muchas veces una dilapidación neta de los recursos de la comunidad.