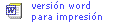 |
Año: 16, Agosto 1974 No. 324
EL ACEITE DE BALLENA, LOS POLLOS Y EL SINDROME ENERGETICO
Walter B. Wriston
Reproducido y traducido por el CEES con permiso y por cortesía de First National City Bank de Nueva York
Cualquiera a quien que no se le haya deteriorado completamente la vista y el oído, estará propenso a creer que vamos rumbo al colapso.
Considerando la cantidad de tiempo y espacio dedicado a predecir un desastre inminente, parecería que la ley de Gresham ha cambiado: las malas noticias desplazando a las buenas. Nuestra perspectiva queda distorsionada debido a que las malas noticias se transmiten como si no tuvieran arreglo ni solución posible, desencadenando una crisis fatal. Debemos tener presente que si bien las malas noticias son desagradables no constituyen un fenómeno nuevo. La posición pesimista ignora el rol decisivo que desempeña el ingenio humano en una sociedad libre. Una de nuestras historiadoras más distinguidas, Barbara Tuchman, recientemente manifestó: «Los fatalistas trabajan por medio de extrapolaciones; toman una tendencia y la proyectan al futuro, olvidándose que los elementos negativos generan sus propios anticuerpos... No se puede extrapolar serie alguna en donde interviene la acción humana; la historia no se repite y siempre se desviará de las curvas científicas. Muy cierto es esto; los pronósticos alarmistas están frecuentemente basados en estadísticas que muestran una tendencia a la baja. Desde el capítulo seis del Génesis algunos pensaban que el mundo se derrumbaba. Los pesimistas siempre miran al pasado como tiempos mejores... «Había gigantes en la tierra de aquella época».
Los profetas del desastre tienen una segunda debilidad; no ven la habilidad inherente en el hombre para adaptarse e innovar. El economista británico Thomas Malthus en 1798 predijo que el desequilibrio entre el aumento de la población y la producción de alimentos haría que el mundo se muriese de hambre. Los fatalistas la llamaron «la ley de hierro de Malthus». Como se comprobó luego, no fue ni de hierro, ni ley. Como muchos de nuestros «expertos», Malthus cayó en la más vieja de las trampas en el juego del pronóstico: subestimé la inteligencia de todos, menos la suya, fue incapaz de imaginarse que después de la Revolución Industrial aparecerían segadoras, tractores y trilladoras. No pudo imaginar la era de la energía barata, tampoco previó los productos químicos y fertilizantes que crearon tanta abundancia ni que los malos gobiernos llegarían al colmo de pagar a los agricultores para que no cultivaran la tierra.
Los aludidos fatalistas cometen un tercer error, al intentar predecir con certeza el futuro; parten del supuesto que la riqueza es un valor estático y no comprenden el cambio en el mundo moderno. Como dijo el poeta francés Paul Valery «muchas veces tendemos a dar marcha atrás hacia el futuro».
Los ejemplos abundan. En 1929 una comisión presidencial designada por Herbert Hoover le informó luego a Franklin D. Roosevelt cuál debería ser la acción gubernamental hasta 1952. El informe era de 13 volúmenes preparado por 500 «expertos». El resumen fue de 1,600 páginas, y sin embargo no se mencionaba para nada la energía atómica, los antibióticos, el avión a propulsión, los transistores o cualquier otro adelanto de importancia. La Feria Mundial de 1939, que fue dedicada al mundo del mañana no sólo no insinuó cualquiera de estos adelantos sino que ni siquiera concibió la idea de los viajes espaciales.
En la obra literaria de Hermann Kahns sobre el año 2000 no. se habla de la contaminación atmosférica, ni se menciona la escasez de energía. La gente que más se ha acercado a la realidad prediciendo el futuro han sido algunos escritores de ciencia ficción que sin haber realizado complicadas investigaciones o formado parte de prestigiosos comités contaban con una buena dosis de imaginación. La frondosa imaginación de Julio Verne probó ser más profética que los cálculos de Malthus.
A los actuales Malthusianos cuyas predicciones son dignificadas por las computadoras, se les olvida el hecho que cuando al hombre se le dio incentivo y libertad de acción encontró sustitutos para los recursos naturales agotables.
Durante la II Guerra Mundial los EE.UU. tuvieron que renunciar al 90% de las fuentes de producción de caucho natural, pero el ingenio tecnológico creó el caucho sintético que actualmente es mucho más usado que el producto natural. Una de las sustancias más comunes en el mercado es la bauxita y no fue tomada en cuenta hasta que se perfeccionó el modo de hacer aluminio. Antes de la era del vapor el carbón ni siquiera era considerado un recurso, tampoco el uranio era debidamente valorado antes de la era atómica. Desde la Revolución Industrial los recursos crecieron exponencialmente paso a paso, con la habilidad del hombre para aplicar la nueva tecnología a sus necesidades. Estas experiencias del pasado son relevantes en nuestros días. Yo no sostengo que la historia se repite pero nos es útil para recordar que la historia de la humanidad no empieza con la crisis actual.
La energía no es una excepción. Pocos americanos se acuerdan que desde el tiempo de la Revolución Americana hasta la Guerra Civil, el principal recurso de iluminación artificial era la lámpara alimentada con aceite de ballena. No fue necesaria una comisión al Congreso para predecir que el suministro de aceite de ballena podría eternamente cubrir la demanda de la creciente población.
La tragedia de nuestra Guerra Civil frenó la producción de aceite de ballena y el precio se fue a $2.55 el galán, casi el doble de lo que costaba en 1859. Naturalmente hubo demandas para que el Congreso «hiciera algo». El gobierno sin embargo no racionó el aceite, ni congela el precio, ni pusoun nuevo impuesto al «exceso de ganancias» de los balleneros que eran los beneficiados con el aumento de precios. En cambio se dejó subir el precio. El resultado entonces, como ahora, es predecible. Los consumidores comenzaron a usar menos aceite de ballena y los balleneros aumentaron sus inversiones para aumentar la productividad. Mientras tanto, hombres de visión y con capital empezaron a desarrollar el «kerosene» y otros derivados del petróleo. En 1875 se construyó el primer generador para luces eléctricas de exterior. En 1896 el precio del aceite de ballena bajó a $0.40 ctvs. el galón. Las lámparas que funcionaban con este combustible se dejaron de usar. Ahora sólo se ven en museos para recordarnos lo pasajera que fue la crisis. Este ciclo, que se repitió cientos de veces, lo podrían tener muy presente los gobernantes de la región del Golfo de Persia y Arabia.
Mi ejemplo sintetizado de la «crisis energética» del aceite de ballena es sólo uno de muchos, que nos demuestra la habilidad que tiene el mercado libre para solucionar problemas de escasez. Los faltantes que aparecen de vez en cuando pueden ser eliminados sólo con dejar que los precios ejerzan sus funciones, es decir, hacer que los consumidores consuman menos, que los productores produzcan más y motivar para que otros desarrollen un producto que sea mejor y más barato. La escasez se convierte en crisis cuando el Gobierno interviene y no deja que funcione el mercado. El mercado libre no es un caos sino un referéndum económico continuo; representa la decisión de infinidad de individuos que al actuar expresan su escala de valores.
La intervención gubernamental destruye esa forma de decisión democrática. El resultado es antieconómico: Nadie que lo haya visto por T.V. podrá olvidar fácilmente cuando el año pasado fueron ahogados gran cantidad de polluelos porque el gobierno congeló los precios de los pollos grandes, a un nivel que a los productores les resultaba antieconómico criarlos y venderlos. El Gobierno parece no aprender de sus frustradas experiencias al distorsionar el mercado libre. El ahogar los polluelos no fue nada más que una repetición de lo que pasó con el algodón y con los cerdos, una generación atrás. Sin embargo, los mal llamados «liberales» fueron los responsables de tanta destrucción. Dicha destrucción fue predicada con la creencia de que los gobiernos son más inteligentes que el mercado y la experiencia histórica. Cualquiera que haya observado en nuestro país las consecuencias del control de precios y salarios le quedarán pocas dudas de la ineficiencia que provoca la intervención estatal en el mercado. Sin embargo, muchos empresarios y líderes laborales aplaudieron este estrangulamiento de la empresa. cuando se iniciaron los controles.
En una gran medida lo que llamamos crisis energética se generó en Washington, lo mismo que la escasez de carne y pollos. En 1954, ya se habló de una escasez de energía en los EE.UU. cuando el Congreso nombró la Comisión Federal de Energía para que fijara un precio artificial bajo al gas natural para que éste fuese usado en el comercio interestatal. Este precio bajo sobre estimuló la demanda de los consumidores y descorazonó la iniciativa del productor, una garantía infalible para provocar escasez. Otra medida que les gusta a los políticos es la de poner precios topes a la tasa de interés, pero cuando el gobierno crea inflación las tasas suben y la tasa congelada se transforma en la tasa por la cual es imposible conseguir dinero.
Las políticas federales de tire y afloje en las minas de carbón, en la perforación de pozos de petróleo y en las licencias de construcción para plantas de energía nuclear no sólo han obstaculizado la iniciativa privada sino que también crearon un clima de inseguridad. Cada vez que se ha sustituido el mecanismo del mercado por regulaciones burocráticas sólo ha servido para crear incertidumbre y para crear e intensificar la escasez. Cada vez que nuestro sistema no nos provee la abundancia relativa a la que estamos acostumbrados y a bajos precios, la gente que desconfía de la libertad siempre está preparada para la solución lista: el gobierno debe intervenir. Simplista: el gobierno debe intervenir.
Parece una paradoja, pero la misma gente que quiere que el gobierno cure todos los males económicos de nuestra sociedad, son los mismos que quieren que el gobierno no se meta en sus vidas y que se abstenga de decidir sus asuntos personales. Esto no puede funcionar así. No se puede pedir cada vez más intervención gubernamental en lo que debería quedar liberado al mercado y al mismo tiempo pedir más libertad para ellos como individuos. Nunca se ha podido preservar la libertad política por mucho tiempo, existiendo una dictadura económica. Generalmente se aprende muy tarde que la libertad es indivisible.
En EE.UU. tenemos lo que hoy se describe como una economía de libre empresa, por lo menos en términos comparativos. Sin embargo, nuestro gobierno hoy día regula más la actividad empresarial que otras democracias. Esto parece increíble, pero es evidente al revisar lo que sucede hoy. La burocracia regula las empresas que producen calefacción, luz y energía, los ferrocarriles (o lo que queda de ellos); compañías de camiones, aviación, radios, laboratorios, tintorerías, industria automotriz, empacadoras de carne, compañías cinematográficas, la agricultura, los bancos y muchos otros negocios. Casi todas estas empresas son altamente competitivas pero el gobierno ha decretado que tienen otros objetivos de servicio y no sólo vender sus productos al menor precio posible.
Nosotros tenemos en parte la culpa de estar tan controlados por el Gobierno, nuestra historia a veces revela un proceso cíclico, dejamos que las cosas sucedan esperando siempre que fuerzas compensatorias actúen. Muchas veces los empresarios no se anticipan debidamente a las demandas de los consumidores, pero si esta situación persiste, el público se enoja y operan fuerzas contrarias que tenderán a corregir los resultados. Pero si a criterio del Gobierno dichas fuerzas no actúan con la rapidez o en la dirección por ellos apetecida, el Estado interviene en el mercado «para poner orden; y evitar el caos. Mucha gente, aún sin proponérselo de muchas maneras estimula la injerencia gubernamental en el mercado, política de la cual tarde o temprano se arrepentirán de haber fomentado.
El precedente legal sobre el cual se construye tanta reglamentación desatinada tiene su origen en 1670, cuando el Presidente de la Corte Suprema, Dale, declaró que «el fin de la propiedad es el interés público y por ende afecta a los intereses comunitarios.. Definir el interés público en términos precisos ocupó el tiempo y la atención de generaciones de jueces, abogados, economistas, contadores, hombres de negocios, líderes sindicales y políticos a un costo de billones de dólares del gobierno y la industria. Con el correr del tiempo la doctrina del interés público fue acoplada a una avalancha de reportes, estadísticas y análisis de todo tipo.
El que interviene políticamente asegura servir al interés público. Tarde o temprano se convierte en juez y jurado y a veces también en fiscal. El Congreso debe legislar, el Ejecutivo debe hacer cumplir la ley, el Poder Judicial debe de interpretar la ley. En lugar de esto, el Congreso hace todo lo que puede para pasar por encima del poder Ejecutivo y el Judicial al crear una institución separada que combina funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, violando así el principio básico de la Constitución: la separación de poderes. Así, dicho poder dicta leyes con independencia de los otros poderes y un juez administrativo que generalmente es un miembro de este cuerpo, se hace fiscal, juez y ejecutor todo al mismo tiempo. El gobierno impone su opinión en lugar de respetar el juicio del mercado libre, y a medida que transcurre el tiempo el gobierno va cambiando el concepto activo de «competir» por el pasivo de «reglamentado». Este proceso tiende a crear un sistema rígido y retrógrado que no está orientando ni al bien de los negocios ni a la satisfacción del consumidor sino a contemplar los requerimientos de la propia burocracia.
Siempre que hay oportunidad de introducir una nueva tecnología, o un nuevo servicio que el público demanda. La primera pregunta del burócrata no es si el consumidor o el público estarán mejor. servidos, sino cómo encaja la nueva técnica dentro de los patrones de los agentes gubernamentales. ¿Podrá regularse? ¿Necesitará un nuevo estatuto? ¿Necesitará un cambio de política? Generalmente el resultado es que lo que el burócrata no puede regular no es aprobado.
El mercado del Eurodolar es un ejemplo perfecto, desde su comienzo fue un monumento a la sobrerreglamentación. El Congreso con su sabiduría económica, decretó que los bancos Americanos no podían pagar intereses sobre los depósitos a la vista. Los bancos estatales de Italia habían impuesto una tasa mínima del 7%. Lo que provocó un traslado del dólar a Italia. En resumen, controles exagerados en ambos lados del Atlántico crearon un nuevo mercado. Los burócratas internacionales a quienes por definición les disgusta el mercado libre, están desde entonces preocupados por estas permanentes transferencias, pero siguen tercamente sosteniendo que nada puede funcionar sin el control gubernamental. Ya no desean que desaparezca este mercado puesto que ayudó al auge de la postguerra. Por otro lado quisieran regularlo. Su misma existencia socava su argumento de que nada puede funcionar para el bien del mundo sin control estatal.
Muchas industrias siguen siendo reglamentadas como si fueran monopolios, y sin embargo nuevos competidores hace rato que ya tomaron parte del negocio. La libre competencia que crece fuera del alcance del burócrata crea una nueva situación con ventaja sobre la empresa controlada. Los ferrocarriles fueron puestos en desventaja competitiva con los camiones y el transporte aéreo, pero en lugar de dar la bienvenida al aumento de competencia con nuevas industrias y de aplaudir los nuevos beneficios que tiene para el consumidor, los burócratas se lanzaron a controlar también las nuevas empresas, logrando así que nadie ni gane ni pierda según sus méritos, y logrando que el público se perjudique teniendo peor servio y a un costo mayor.
La creatividad requiere ingenio, capital y trabajo, especialmente para la invención y la aplicación de nueva tecnología. La recompensa va junto con el riesgo, pero el Sistema de Controles no es receptivo al cambio, por lo tanto la gente con talento va hacia donde el talento es recompensado. Con notables excepciones la historia de los controles de los ferrocarriles es un ejemplo clásico de esto. Antes que la «Interstate Commerce Comission», sometiera a los ferrocarriles a todo tipo de controles, era un sector que iba a la vanguardia en materia de innovación tecnológica, creando nuevos tipos de vagones, comodidad e instrumentos de seguridad. Uno de los primeros actos de la ICC fue obligar a los trenes a usar hierro del país, no permitiéndoles usar acero extranjero que en ese momento duraba mucho más. Luego, esfuerzos tecnológicos de la industria del ferrocarril fueron también anulados por inconducentes reglamentaciones estatales. El mayor embate de las regulaciones estaba dirigido a fijar tarifas, tasas y fletes, estableciendo distribuciones artificiales destinadas a favorecer a unos a expensas de otros. Esta obsesión por regular la vida económica entorpeciendo y obstaculizando buenos resultados, es tan inútil que sólo podría compararse con la maniática postura del marinero que trataba de ordenar las sillas en fila mientras se producía la catástrofe del Titanic. Así fue que muchas empresas de ferrocarriles se arruinaron. ¡Ahora más que nunca, necesitamos ferrocarriles eficientes y no páginas llenas de regulaciones del ICC! Si la situación no fuera trágica resultaría cómica. Louis Menk sugirió al ICC en qué consistía el problema: «Se ha tornado insoportable, y es un fracaso nuestro sistema nacional de ferrocarriles... la responsabilidad radica en los controles gubernamentales y esto está amenazando de muerte a los que aún nos quedan». Con un rendimiento del 3% sobre el capital, los inversionistas no compran acciones de los ferrocarriles. Claro que las cosas podrían ser peor; el gobierno podría apoderarse de la totalidad de los ferrocarriles. Buena parte de los trenes japoneses son del Estado y oímos los buenos y limpios que son. Pero lo que no oímos es que Japón emplea 450,000 personas para 13,000 millas de vías férreas; la Unión Pacific emplea en cambio 28,000 personas para 9,500 millas. El gobierno no es productivo ni siquiera en el Japón.
Nuestra presente crisis de energía nos muestra otro ejemplo. Si analizamos las cosas fríamente más allá del pánico y concentrándonos en el problema, se presentan muchas soluciones posibles. Podemos crear un ICC especial para el petróleo y sus derivados, con la absoluta seguridad de que aparecerán faltantes y disloques generales y permanentes. El diagnóstico para 1973 de la cuestión del pollo debería estar fresco en nuestras mentes; todavía estamos a tiempo de evitar que nuestro gobierno repita los mismos errores con la energía que los que ya cometió con los controles de precios y salarios.
Otro camino es permitir y estimular las innovaciones y la iniciativa que proviene del talento del pueblo americano.
Tal como la «ley de hierro de Malthus» fue archivada y olvidada en los estantes de la biblioteca, debido al fantástico incremento en la actividad agrícola y la aparición del kerosene y generadores eléctricos que reemplazaron al aceite de ballena, nuestra crisis energética se resolverá de infinidad de maneras que nadie puede pronosticar con exactitud en el presente; debemos dejar que funcione el mercado libre. Ya se trate de aceite de ballena, pollos o energía, el control gubernamental no sirve. Sólo el mercado libre asigna eficientemente los recursos humanos y materiales para el bien de todos.