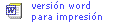 |
Año: 23, Julio 1981 No. 490
N. del D. Francisco Pérez de Antón hizo un breve diagnóstico y un pronóstico sobre la situación económica de Guatemala y Centro América hace algunos meses. La circunstancias que vivimos en este momento le dan la razón. Su punto de vista, compartido por el CEES, se basa en el fracaso evidente de una economía cerrada al resto del mundo y plantea corno la única alternativa liberar la Economía. A continuación reproducimos un extracto de la conferencia que el autor pronunció el 5 de noviembre de 1980, con motivo de la convención de La Asociación de Gerentes de Guatemala.
LOS FACTORES CRITICOS DEL DESARROLLO ECONOMICO
Francisco Pérez de Antón
El desarrollo económico en el pasado
El modelo tradicional del desarrollo económico, al menos en América Latina, ha estado basado hasta ahora en los estereotipados presupuestos siguientes:
1.El futuro de las exportación es pesimista. Tanto los precios como la demanda de los productos de los países en desarrollo tienden secularmente a la baja..
2.Debido a que la tecnología está en manos de los países industrializados los países pobres dependen de los productos manufacturados de aquéllos. Por esta razón, las importaciones de los mismos tienden a crecer provocando déficit crónicos en la balanza de pagos.
3.Los empresarios de los países pobres son menos listos que los de los países ricos.
4.En consecuencia, no queda otra alternativa que la de sustituir importaciones, por un lado, y propiciar el crecimiento del sector público, por otro, a fin de que este lleve a cabo lo que el sector privado es incapaz de hacer.
5.El dinero no es un factor que afecte al modelo. Por lo tanto, los problemas económicos pueden resolverse mediante la creación de dinero nuevo. Es decir, la inflación no es de origen monetario, sino estructural.
Hasta aquí, y a grosso modo, la política económica que se ha venido recomendando practicar a los países pobres durante los últimos treinta o cuarenta años por organismos como CEPAL, el Banco Mundial y otros. Se trata del conocido modelo de desarrollo hacia dentro experimentado en el pasado con más o menos intensidad en países latinoamericanos, tales como: Uruguay, Argentina, Colombia o Chile, siendo el caso mas reciente el de Perú.
No voy a censurar, sin embargo, esos factores críticos del pasado, como tales. Prefiero que, por sus efectos, lo haga el Presidente del Consejo de Ministros del Estado Peruano, quien en su primer informe a la Asamblea Legislativa en agosto pasado dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
«El hombre peruano está hoy en peores condiciones que cuando se interrumpió el proceso constitucional en 1968...El consumo de calorías y proteínas es hoy inferior al de hace doce años... Es notable el deterioro de la salud pública, lo cual se comprueba fácilmente por la carencia de los implementos más esenciales en hospitales y centros de salud... ».
«La inflación excede el 70% anual... Sólo un poco más del 40% de la fuerza de trabajo tiene empleo estable... El salario real se redujo en 10.6% en 1977 y un 11.3% en 1978... En once años el PIB creció a razón de un 3.8% anual (uno de los más bajos de América Latina). El Estado Peruano nunca ha sido menos independiente; estamos a merced de la buena voluntad de nuestros acreedores... La tributación es sofocante y de mantenerse en su estructura actual sería un factor de desaliento al ahorro y a la inversión...».
«Nos encontramos con un Estado al que se ha hecho crecer en forma desproporcionada (170 empresas estatales)... El desorden y la maraña legislativa creadas hacen que el sector público sea muy ineficiente en perjuicio de] pueblo... El régimen anterior insistió en una estrategia de substitución de Importaciones, forzando el establecimiento de industrias que representa un vehículo para el despilfarro de recursos nacionales obligando a los consumidores a pagar precios varias veces superiores a los que pagan los Consumidores de otros países. El Estado propició el establecimiento de una industria débil incapaz de competir en otros mercados... El empresario peruano se convirtió en interlocutor permanente de un Estado orientado al control de todas sus decisiones importantes. Y se vio forzado a derivar sus utilidades del éxito de los trámites en vez del logro de su producción...».
Por último, el Presidente del Consejo de Ministros del Perú aseveró lo siguiente:
«La sociedad que recibimos está fracturada en sus vínculos físicos, en el desarreglo de sus costumbres, en la falta de respeto a la ley y en la inmoralidad general que prevalece... ¿Cómo no proclamar la necesidad de revisar los conceptos que han orientado la acción del Estado en los últimos doce años?».[i]
En pocas palabras, miseria ganada y tiempo perdido.
Llegados a este punto, acude a mi memoria la popularidad que el modelo económico «a la peruana». tenía en Centro América hace algunos años. Pues bien, ahí están los resultados. Como dice el Dr. Ulloa, el Perú es hoy una sociedad enferma y descuidada con muy pocas perspectivas de progreso y prosperidad. Otro tanto podría decirse de otros países que ensayaron, o están ensayando, el mismo modelo.
En conclusión, los factores críticos del desarrollo en el pasado sólo merecen censura, puesto que en la práctica sólo han cosechado fracasos. Visto lo cual sólo nos queda abandonarlos y olvidarlos.
La crisis del presente
Durante los últimos veinte años, el crecimiento económico de Guatemala se basó en un esquema diseñado en términos muy simples: los productos tradicionales, agrícolas en su mayoría, al mercado mundial; los manufacturados al Mercado Común Centroamericano.
El modelo estaba basado prácticamente en las mismas premisas que las señaladas anteriormente. Afortunadamente, no fue llevado a los extremos con que se practicó en otros países, dando de sí hasta donde su elasticidad se lo permitía. Los desequilibrios económicos, sin embargo, empezaron a surgir a medida que aumentaban las transferencias económicas de los países del área relativamente menos desarrollados a los más desarrollados. El caso de Honduras, que abandonó el Mercomún por esta razón, es un buen ejemplo. Los eternos problemas de la Balanza de Pagos de Costa Rica otro caso ilustrativo. Por último, las fricciones aduanales, las presiones de los grupos de interés en sus respectivos países, etc., hicieron el resto. Del lado político surgirían además durante las dos últimas décadas otras restricciones que ya todos conocemos.
Examinaremos los hechos (los factores de la crisis presente) brevemente:
1.La dimensión del mercado de productos manufacturados ha disminuido por razones políticas y económicas. En 1979 el aumento monetario de las exportaciones de Guatemala al Mercado Común fue tan sólo del 1%. Si corregimos este dato con el índice de inflación resulta que el volumen de comercio intra-centroamericano disminuyó más de un 10% en términos reales.[ii]
2. A mediano plazo, tres países del área estarán incapacitados para adquirir productos guatemaltecos en cantidades crecientes. Lo mejor que podría esperarse de ellos es que compren las mismas cantidades de antes.
3. Las empresas guatemaltecas podrían verse, como ya es el caso de muchas de ellas, con una capacidad instalada ociosa y su secuela de baja producción y altos costos con menos oportunidades de empleo. Si el mercado común no puede comprar ¿a quién le vamos a vender?
Para mí el Mercado Común, como factor de crecimiento económico, ha entrado en una fase crepuscular hecho ante el cual debemos ser realistas y no tratar de detener el sol que se pone. Todo lo que puede esperarse de él es un débil sostenimiento, si no un retroceso, alrededor de las cifras actuales, pero no un incremento anual del 15% como en el pasado. Muy estrecha sería nuestra visión económica si creyéramos que se puede regresar al previo status quo.
La gran pregunta que debemos hacernos, ante la crisis presente, es esta: ¿insistiremos en el modelo de desarrollohacia dentro, como lo hicieron otros países latinoamericanos en su día, a pesar de sus evidentes fracasos? ¿Se ceñirá el empresario guatemalteco a un mercado encogido, con fuertes barreras proteccionistas, pero con una baja tasa de crecimiento? ¿Resolverá ese modelo el problema del desarrollo económico? ¿Existe acaso una alternativa mejor?
Los factores críticos del futuro
Tengo para mí por cierto que la mayoría de los problemas económicos que padece América Latina en general y Centro América en particular, obedecen al desacuerdo en la prioridad que debe asignarse al crecimiento por un lado y al desarrollo por otro. En el lenguaje común, ambos se suelen usar como sinónimos. Y aunque no son conceptos opuestos, si es conveniente aclarar que son por completo diferentes. Cuando hablamos de crecimiento nos referimos a la velocidad con que se lleva a cabo la expansión productiva. En cambio, el concepto de itálicas generalmente conlleva un matiz de naturaleza distributiva.
Pues bien, todo el problema hasta la fecha ha consistido en pretender distribuir antes de producir. Resultado: ni crecimiento ni desarrollo, como en el caso del Perú (entre otros).
En los últimos años, sin embargo, otros países pobres optaron por producir antes de distribuir. Y el resultado ha sido sorprendente. Oponiendo al rígido modelo de desarrollo hacia dentro un orden económico de crecimiento hacia fuera, los efectos de tal política han venido a demostrar de manera incontrovertible la inefectividad de los viejos presupuestos.
Y de nuevo los hechos.
1.Las exportaciones no tradicionales crecieron en estos países a tasas anuales superiores al 19-20%. Sin proteccionismos, sin subsidios, sin demagogias. En Chile, por ejemplo, las exportaciones diferentes al cobre suponían un 18% del total en 1973. Para 1979 esa cifra se había elevado al 50%. Otro caso es el de Hong Kong, el mayor exportador del mundo de ropa y juguetes, el tercero en relojes y uno de los principales en productos electrónicos.
2.La prepotencia tecnológica de los países industrializados con la cual se apabulla a los países pobres ha resultado tan sólo una leyenda. ¿Cómo explicar si no las lamentaciones de los industriales norteamericanos y europeos ante la «invasión». de productos procedentes de Taiwán, Singapur, Corea del Sur y otros países subdesarrollados?
3.En los países mencionados, el sector público ha orientado sus actividades a aquello que puede y sabe hacer mejor, vendiendo empresas estatales ineficientes, liberando los precios, los salarios, las tasas de interés, los controles de cambio y las excesivas barreras aduanales. El Estado es ahora el garante y no el gerente de la vida económica.
4.Los empresarios de estas naciones pobres han resultado ser tan listos o más que los de los países ricos. Para ello sólo fue necesario implementar una política económica que resaltara sus ventajas en vez de proteger sus debilidades.
5.Por último, la política monetaria seguida en estos países sugiere que la única forma de controlar la inflación es reduciendo la emisión de dinero y crédito al nivel de la producción.
Resultado: Crecimiento y desarrollo espectaculares. Baste señalar, por ejemplo, que en la década del 60-70 el PIB chileno creció a razón del 4.5% y que desde 1973 esta tasa se ha elevado al poco usual promedio del 8% anual. Corea del Sur creció a razón del 10% durante los últimos diecisiete años. La tasa de Hong Kong fue también del 8% en la última década.
En mi opinión, estas son buenas noticias. El vía crucis del desarrollo hacia dentro puede concluir rápidamente por esa otra vía, evidentemente menos dolorosa, del crecimiento hacia fuera. Los dirigentes de la política económica y los empresarios deberíamos tomar buena nota de estos nuevos factores críticos para aplicarlos hoy con vistas al futuro.
En síntesis, es evidente que el modelo de los últimos años ya no es apropiado para las necesidades presentes. Guatemala debe orientar la venta de sus productos manufacturados a mercados diferentes al Mercado Común. Mas para eso es necesario que nuestra industria sea competitiva en el exterior, lo cual exige un cambio de actitud económica tanto de parte del sector público como del sector privado.
«El fracaso de las medidas económicas que contienen algún grado de intervensionismo gubernamental, se ha reflejado en el retroceso del nivel de desarrollo del país que las ha aplicado. En el grado que aplica la manipulación económica estatal (llamada también planificación económica) en ese grado el desastre ha sido mayor. Ya es hora de que, aunque sea por exclusión y no por convicción, estemos decididos a efectuar un verdadero «cambio de estructuras» pero que esté fundamentado en los principios filosóficos de una sociedad realmente libre. La Economía de Mercado es la única respuesta al resto del desarrollo que se nos presenta».[i] Alocución del Dr. Manuel Ulloa Elías al Congreso Peruano, 27 de Agosto de 1980. Folleto.
[ii] BID, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1979, WashIngton, D. C.